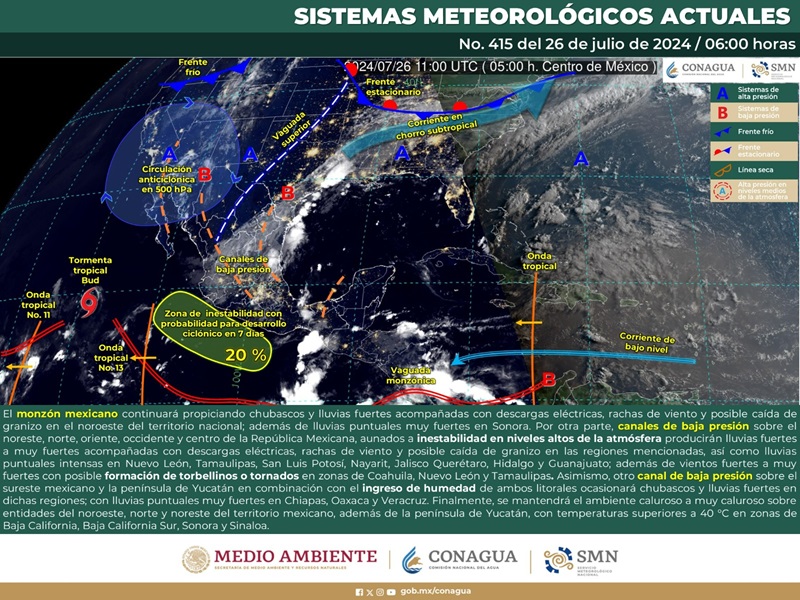Por culpa del futbol los juegos de la Paz se ven en problemas.


CIUDAD DE MÉXICO. El día muchas veces soñado y tantas veces tan lejano llegó por fin. Luego de un intervalo de guerra que paralizó al mundo, la paz regresaba y los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 en Bélgica, servían para dar un mensaje de unidad.
La Primera Guerra Mundial había dejado un olor a pólvora penetrante que causó la muerte de 9 millones de personas. Hacía 14 meses atrás que se firmó el Tratado de Versalles, con lo que se ponía fin a las hostilidades y los Juegos Olímpicos fueron cedidos a Amberes en lugar de Budapest, por ser la ciudad mártir de la guerra. Amberes fue invadida por los alemanes un mes después de que Gavrilo Princip, un miembro de la sociedad secreta serbia Mano Negra, matara al archiduque de Austria, Franz Ferdinand, desencadenando un caos en el orden mundial.
Por eso, Amberes fue condecorada con los juegos de la paz y en la inauguración del 20 de agosto se hicieron dos ceremonias, una religiosa para honrar a los deportistas y personas de Bélgica muertos y otra civil para la apertura en la que por primera vez se izó la bandera con los cinco aros olímpicos. Una paloma fue liberada en el estadio como señal de buena voluntad y paz.
Hasta aquí todo bien, pero el futbol pondrá su nota discordante. El torneo tuvo sus condicionantes, pero al final llegaron al partido por la medalla de oro Bélgica contra Checoslovaquia, que por cierto vestía una camiseta blanca a rayas rojas.
Fue un partido intenso y desenfrenado, sin pudor, porque ciertamente el árbitro, el británico John Lewis, tuvo fricciones con los jugadores checos por sus marcaciones que derivaban en un sentimiento localista. Además, influyó en marcar un penal y la expulsión del checo Karel Steiner por un codazo. En medio de los problemas suscitados, Checoslovaquia se echó al público encima en el estadio olímpico y 35 mil almas desaforadas recriminaban su decisión de no salir a jugar el segundo tiempo, por lo que el ejército belga intervino causando un tumulto esquizofrénico.
Los checos, que se liaron a empujones con soldados y aficionados, se atrincheraron en el vestuario mientras escuchaban portazos, golpes y gritos afuera. Los juegos de la paz se habían transformado en una horda de insultos. Como arreglo, pidieron que el silbante Lewis no siguiera más y en su lugar propusieron al español Manuel de Castro. Las autoridades lo permitieron pero los minutos pasaban y Checoslovaquia seguía sin salir al campo, cuando fueron a buscarlos de nuevo, una petición más se puso sobre la mesa.
Los jugadores exigían una disculpa pública del ejército belga por amedrentarlos en una justa deportiva. Ante tal disyuntiva, los miembros organizadores descalificaron a Checoslovaquia dando la medalla de oro en automático a Bélgica que, aunque en la cancha ganaba con autoridad, quedó con un asterisco, a pesar de contar con un buen equipo dirigido por William Maxwell y con Robert Coppé como el goleador del torneo y el mejor jugador de Bélgica de aquel tiempo.
Al día siguiente, los checos abandonaron Amberes sin derecho de réplica, ausentes de todo carisma por parte de la prensa y sin honores, para un país que, en lo sucesivo, empezaría a cambiar el orden del futbol en cuanto arrancara la década de los 30 y algo llamado Copa del Mundo de Futbol.